Mallea es el típico joven pueblerino de la pampa gringa que se va a estudiar a la ciudad grande más cercana, para cumplir con el ideal familiar, continuar el legado paterno y clavar el título universitario en el living. Pero el camino del héroe está lleno de obstáculos y Mallea, para empezar, no quiere estudiar, sino escribir, ser poeta. Con un “deseo de todo pero ganas de nada”, Mallea hace la farsa del estudiante mientras mata el tiempo en un diálogo interminable con su pequeña tribu de amigos. Dando vueltas en círculos sobre sí mismo, irá en busca de las “imágenes” necesarias para “escribir un libro, uno solo, que valga la pena”.
Mallea es el protagonista de Duermen los tigres en la lluvia, la novela de Lucas Paulinovich que Ají Ediciones publicó a principios del año pasado y que, según los editores, es “la novela de una generación”. La generación de los que nacieron con el Fin de la Historia, los primeros niños índigos del new age, ¡Los globalizados!, los “Y”. El grupo etario en el que predomina la baja autoestima y la abulia, la más bajonera y estereotipada del cambio de era. Sí, adivinaron, ¡son los millennials! En Argentina, esta generación de ya no tan jóvenes tiene sus particularidades, sus propios traumas, derivas, frustraciones, y posiblemente de esto vaya la novela: hablamos de los hijos de las capas medias que prosperaron durante el decenio kirchnerista, especialmente de esa juventud politizada que gravitó la militancia de orga universitaria, con una fuerte identificación fantasmática con los setenta y la lucha armada.

En ese campo de lo ‘nacional y popular’, donde se reinventa sincréticamente la tradición en consignas de lo nuevo, van rebotando los personajes de Paulinovich: así como añoran la épica revolucionaria de antaño, también desconfían del entusiasmo de las juventudes oficialistas. Incluso tomando distancia de sus antecesores de la generación X, una juventud mayoritariamente identificada por el rechazo de la política que englobó el anti menemismo, estos jóvenes sueltos, inorgánicos, se quedan al margen de todo sufriendo el exceso de comodidad y mascullando inconformismo. Como el meme del chad y el virgin, en el título ya se percibe la parodia a la última estrofa de «Los libros de la buena memoria», de Invisible. No son tigres en la lluvia sino gatitos acurrucados en su lecho mientras afuera todo se precipita.
En un artículo del 2015 publicado en la revista Crisis, Mariano Canal, Alejandro Galliano y Hernán Vanoli, a partir de cuatro novelas, descubren que después del primer decenio del siglo XXI o la literatura post 2001, surge una narrativa joven que se inscribe en un género fronterizo a las tan difundidas novelas de aprendizaje, y la reubican en el género de las “novelas de inmadurez”. Una narrativa de realismo simplón, cuyos personajes son tardo-adolescentes que organizan su vida en torno a ciertos consumos urbanos y que tienen como prioritario el disfrute y la evasión (rasgo que los críticos le adjudican al “trauma generacional de 2001: de lo que se trata es de pasarla bien. Y de fracasar en el intento”). Una narrativa donde no hay verdaderos conflictos salvo la mera angustia de crecer. Es cierto que la novela de Paulinovich no está en ese espectro literario, aunque sí se puede reconocer un cierto regodeo en el sufrimiento tardoadolescente, pero un sufrimiento moral, autoconsciente.
Por lo demás, las subjetividades de los personajes de Duermen los tigres en la lluvia no tienen tanto que ver con el hedonismo abocado al consumo recreativo de drogas (aunque las hay), tecnologías blandas y redes sociales, en suma, todas las marcas de contemporaneidad utilizadas a destajo en la literatura del presente que Paulinovich evita escrupulosamente. En todo caso, las marcas de época, y también de clase, se encuentran, por ejemplo, en el manejo de una economía de subsistencia, pero a costa de los giros mensuales de sus padres. Mallea y sus amigos, que jamás tienen hambre, llevan la dieta del estudiante a mate, porro y cerveza. También participan de tertulias literarias y micro reuniones políticas, y se enfrentan con la dificultad casi metafísica de sostener un boletín militante en el tiempo.
Uno de los puntos fuertes de esta ficción hiperrealista es el desarrollo sexual del personaje, a partir de los saltos temporales de sus experiencias tempranas en Florinda, el pueblo del que proviene, en contraste con la lasitud y errancia con la que Mallea intenta acercamientos con mujeres en la ciudad. Al mismo tiempo, el protagonista despliega su conflicto interno con las expectativas familiares: “Al nombre hay que llenarlo de realidad” dice Mallea, sin poder escribir ni una sola línea de su propia obra. Su único empleo aparece recién sobre el final, en la redacción de un portal web, marginal por supuesto, a cargo de un periodista aficionado y algo grotesco que lo inicia en los no tan románticos gajes del oficio.
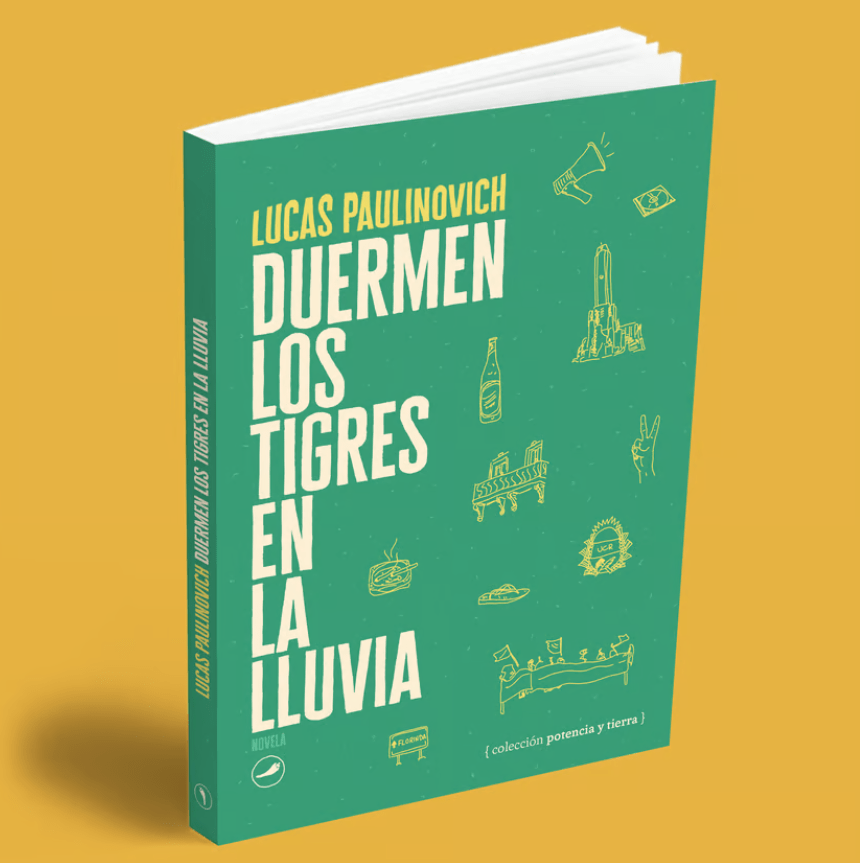
Si bien la novela tiene una impronta intimista, es posible que la decisión de tomar la tercera persona —para narrar y transmitir con lirismo las emociones y pensamientos del propio Mallea— sea un reflejo literario defensivo del autor frente al uso de la primera persona, directamente asociada a la marketinera literatura del yo. Para bien, la variación de la tercera a la segunda persona le da carnadura al protagonista que de forma continua sale de su mera existencia de papel y apela al vocativo: “a vos, Mercedes, Mecha”. ¿Quién es Mecha? Es la principal interlocutora del protagonista que sostiene la narración hasta el final. Una suerte de Pepe Grillo, la voz de la conciencia, que va alternando sus roles de cómplice y antagonista, ella sí como militante orgánica. Digamos, la función femenina del relato, de soporte y orientación al drama narcisista del varón conflictuado con los límites de su potencia vital frente a las amenazas externas del mundo nuevo y real, para convertirse en un hombre adulto.
Escrita durante el post kirchnerismo pero ambientada durante el periodo de la “década ganada”, la novela tiene el pathos del fracaso, la anticipación de la derrota de un imaginario progresista que alcanzó amplio consenso durante aquellos años, ofreciendo un futuro venturoso de crecimiento, ampliación de derechos de minorías y bienestar social. No es casual que en 2017, como corolario de un estado de ánimo general y generacional, se volviera un hit indiscutido «El tesoro», la canción de El mató a un Policía Motorizado que da cuenta de que aquel tesoro se está hundiendo. Frente al triunfo del macrismo, la sensibilidad indie pop que nos arrulló en los años felices, llevó a muchos millennials a la escucha fallida de una de las estrofas de esa canción: ¡¿dice la depresión cinética o sin épica?!

Es cierto que la intuición de un porvenir incierto y sombrío no está cifrada solamente en el final de un ciclo político y cultural, sino también en los destinos individuales de los personajes que pronto se verán obligados a abandonar el ostracismo y despertar a la adultez, sin el consuelo de haber vendido cara su derrota, y sabiendo, como dice Mecha, que “falta mucho para que volvamos a ser felices”. Y sin embargo, hay otra canción, pero no una que sepamos todos, sino la que todavía, con los nuevos y viejos Malleas, hay que componer.
Eugenia Arpesella es periodista. Trabajó como redactora y cronista en los periódicos Crónica Santa Fe, El Argentino Rosario, El Eslabón, y el diario La Capital de Rosario. Colaboró en las revistas culturales En voz alta y Apología y cada tanto escribe reseñas para revistas digitales porteñas.







Deja un comentario