Las stories se suceden: un humo espeso tiñe de rojo el sol detrás de las nubes en un paisaje serrano. Suena Spinetta. → La voz melosa de una chica que parece estar invitándote a su cama explica las bondades de una almohada viscoelástica con memoria. → La imagen de un gatito soñoliento con el comentario “soy” da a entender que tu sobrina adolescente odia madrugar. → Una mujer se acerca a un nene chiquito y con voz aniñada le pide un beso. El chico la abraza. Ella te mira a vos en todo momento. Hay incomodidad en su mirada y en la del niño. De tu lado de la pantalla también hay incomodidad.
Es posible que su cara te resulte familiar porque de un tiempo a esta parte, la mujer en cuestión tiene un evil fandom, o sea, un hatedom: cuentas de X que se multiplican como gremlins bajo la ducha con nombres dedicados a ella, a sus mil apodos, los de su marido y su hijo, abocadas con fervor a la caza de un detalle que delate la farsa, la puesta en escena, el aparente engaño del que, dicen, es capaz esa mujer asediada por un escuadrón de detectives digitales.
Pero ojo, porque no son cuentas con bios en árabe o hindi como las que comentan en piloto automático cada tweet mínimamente viralizado. No, algunas producen contenido exclusivo sobre la anti-influencer que las convoca, aunque son las menos. Detrás de la mayoría de los arrobas que participan del hatedom hay personas humanas —mayormente mujeres— que utilizan el adjetivo rancias para identificarse. También, como burla a la protagonista de la peli, dicen integrar la cluaca. Bastará una búsqueda simple de cada término señalado en bastardillas para comprobar que está todo confirmado, es todo cierto y que cada neologismo tiene anclaje en un lore propio, un origen dentro de la trama de anécdotas que se remontan en el tiempo a lo largo de casi una década.

No la nombraremos en esta oportunidad, ya lo harán otras mil notas en estos días y contarán una y otra vez las mismas idas y vueltas sobre su matrimonio o sus amistades, el devenir de su maternidad y el de su vida laboral como embajadora de marcas primero e influencer de lifestyle después. Nada de eso resulta interesante para el propósito de estos párrafos.
Buscamos otra cosa. Sigamos.
La fantasía de vivir de la imagen propia tiene un lado B que, en su ensoñación, el anónimo de a pie ignora. Desde los años dorados de la pequeña Shirley Temple hasta nuestros días, sobran pruebas de que muchas veces la fama funciona como la mano de mono capaz de cumplir los deseos de quien pide. Aunque, claro, la letra chica dispone que cada deseo se haga realidad a cambio de un padecimiento desproporcionado. Y éste parece ser un caso más de notoriedad alcanzada a un precio altísimo.
Si el hilo del que se tira es el de la narración “oficial”, se trata de un caso de hostigamiento, un bullying multitudinario orquestado desde quién sabe qué cuartel general donde los malos conspiran contra los buenos. Una actual mami-influencer que supo tener un paso por la carrera de comunicación en la UBA, un blog sobre moda con consejos sobre viajes y relaciones, un libro editado por Planeta y recientemente crónicas instagrameadas de su nueva vida en Madrid. Pero lo que pasa en el barrio de Elon Musk es otra cosa.
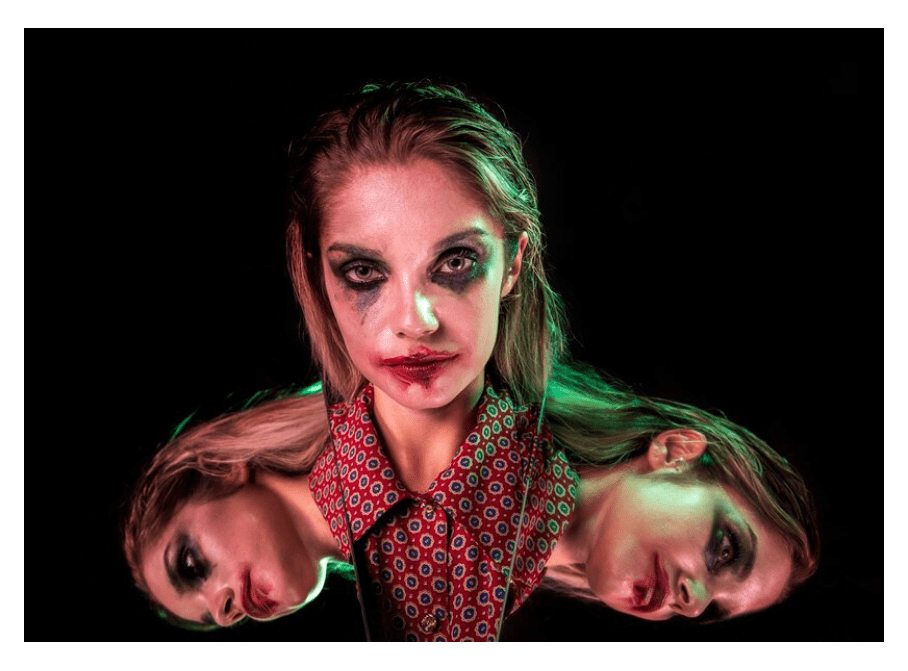
En primer lugar, llama la atención el tráfico desde una red social hacia otra. La protagonista del culebrón abandonó Twitter en la época en que, además de ese nombre, la red utilizaba un pajarito celeste como logo. Cuenta la leyenda rancia que la muchacha huyó del acoso al que era sometida en esa cluaca para no volver. Sin embargo, es ahí donde ocurre el fenómeno que nos convoca: el ranceo.
Toda historia de Instagram o posteo del que forme parte esta mujer es escudriñado por el hatedom twittero, capturas mediante, en busca del más mínimo detalle como quien busca a Wally en los libros ilustrados. ¿Qué las motiva? Solo podemos teorizar.
Hipótesis 1: el triggereo y la reacción moralizante
La cluaca identificada como tal y organizada alrededor de la figura de la anti-influencer puede ser equiparable a un chat de mamis en el que una de ellas funciona como ejemplo a no seguir. Dejándola afuera del grupo, el remanente de miembros la criticará por trola, por mala madre, por infiel, por vestirse de modo revelador, por lo vulgar de sus modos, por groncha. Los motivos, principalmente morales, dan cuenta de un conservadurismo que necesita ser defendido con uñas y dientes. Por lo tanto, es clave dejar claro cuáles son sus valores y, en función de ellos, aleccionar la transgresión. Un triggereo que encuentra en la indignación una reivindicación de sí y donde la figura aleccionada es, en última instancia, accesoria: siempre habrá quien no se ajuste a los parámetros que nos separan a nosotros de los demás.
Hipótesis 2: la auto complacencia troll
¿Y si la horda de persecución digital hubiese comenzado con una granjita plantada por la mismísima perseguida para, a partir de la discusión en X, no perder relevancia y hacer crecer sus métricas en Instagram? Al fin y al cabo, una de las máximas de la comunicación contemporánea es que no existe la publicidad negativa como tal. La teoría es verosímil aunque, de haber sido así, se le fue de las manos el experimento como en la película sobre el mono que se escapa del laboratorio y termina por desatar una plaga global que amenaza a la humanidad. Un escenario de esa naturaleza demandaría de una personalidad muy particular, capaz de una especulación rayana con el cinismo y la habilidad sobrehumana de hacerle espejito rebotín a los golpes más bajos teledirigidos, no sólo a su propia figura sino también a la de su hijo.
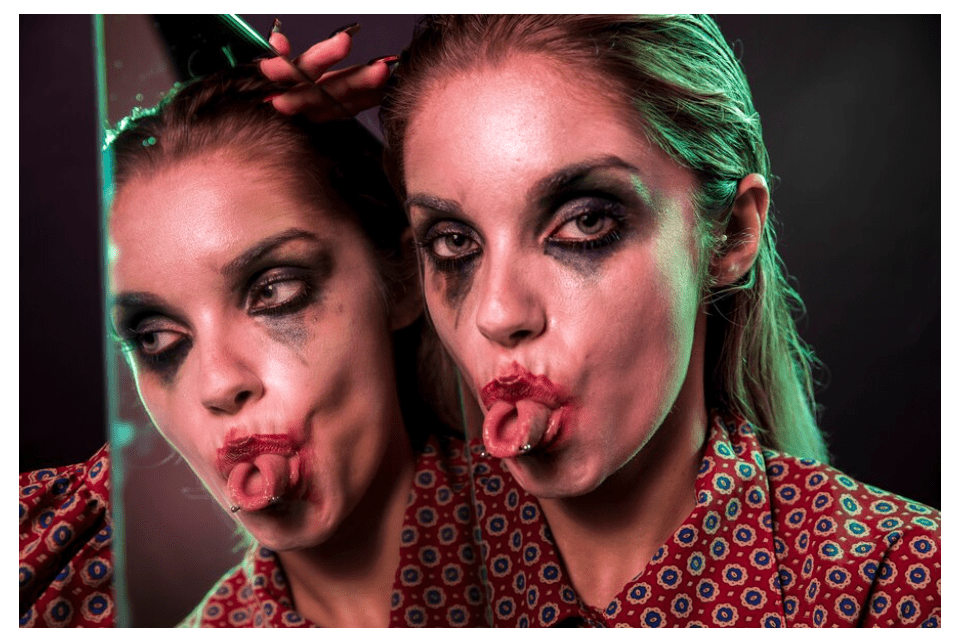
Hipótesis 3: el revés de la sororidad
Daremos por cierto que el nombre de esta revista implica un público cien por ciento femenino y llamaremos a la memoria emotiva de quienes han llegado hasta este punto de la lectura: Chicas, ¿nunca estuvieron en un grupo (analógico o digital) en el que la conversación, discusión o chisme volvía indefectiblemente a una, y siempre la misma, mujer como blanco móvil de nuestras críticas? Si se ponía tal o cual cosa, si salía con uno o con otro, si en clase levantaba la mano demasiadas veces, si hacía comentarios más personales de lo adecuado en contextos poco oportunos. Toda acción u omisión se vuelve criticable cuando el deporte es el ejercicio de cuerear. Este revés de la sororidad, que podría condensarse en el término soretidad, nos brinda a las mujeres en etapas de afianzamiento de vínculos (sea porque se trata de espacios nuevos o de construcciones identitarias adolescentes) la posibilidad de demarcar un nosotras que nos posicione lejos de aquello que no queremos ser. A diferencia de la primera hipótesis, no se trata de un hacer aleccionador hacia afuera, sino de una construcción de la identidad grupal y, sobre todo, no necesariamente involucra una dimensión moral, pueden ser críticas meramente estéticas e incluso políticas. Lo soretas que somos capaces de ser cuando estamos en situación de cuerear a otra sólo lo conocemos nosotras y, lo admitamos o no, se trata de un deporte universalmente femenino.

Hasta acá la cluaca, sus motivaciones y mecanismos. Pero no se trata únicamente de lo que motoriza el accionar de las rancias, hay un fenómeno de retroalimentación en el que el run run twittero es respondido a través de un sin fin de historias en Instagram y hasta en episodios de un podcast colgado en Spotify porque ¿por qué no?
No por reiterada tiene menos verdad la afirmación de que habitamos una época de adicción a la dopamina. Las notificaciones constantes, la hiper estimulación de ser el centro de la conversación pública y el estado de viralización sostenido a lo largo de días tienen un impacto que no se limita a la euforia del momento, a la satisfacción del Narciso interior que se mira en el espejo negro de nuestros teléfonos.
Parafraseando a la novelista que codirige esta publicación, el cuerpo es quien recuerda cómo pega en las tripas cada chute de dopamina y es capaz de encender tanto el motor de la autopromoción como las ganas de escondernos debajo de la cama, según la falopa nos pegue bien o mal. Lo intrincado del fenómeno de las rancias no es el odio como moneda de cambio, comidilla y materia prima del algoritmo. Mariana Moyano nos lo advirtió en 2019: el odio en Internet es un negocio. En esta nueva etapa de las redes sociales y su monetización parece haber también formas novedosas de capitalizar el odio. Así, es muy pero muy probable que hacerse odiar activamente sea un modo de llevar agua hacia el molino propio.
Nadia Lihuel estudió y se dedica a la comunicación y producción de múltiples formatos audiovisuales. Se rehúsa al periodismo pero no se priva de opinar cada tanto sobre temas de actualidad. Tiene el superpoder de la sugestión acústica y trabaja en el diseño sonoro de podcasts. Hizo lo propio entre 2021 y 2023 en Anaconda con Memoria.







Deja un comentario