Acaso por las vueltas inimaginables de la vida, llega desde Francia al correo de Vayaina Mag un texto de la filósofa marxista y feminista Nancy Fraser, traducido a fuerza de militancia, publicado en Le Monde Diplomatique.

La democracia va mal. La culpa sería de las instituciones, de las redes sociales, del individualismo. De la “radicalidad de los extremos”, incluso de la impotencia ante la violencia económica, que conviene suavizar. Sin embargo, el capitalismo se basa en la división entre economía y política, lo que lo hace fundamentalmente antidemocrático.
La crisis de la democracia a la que nos enfrentamos no tiene su origen únicamente en la esfera política. No podemos superarlo reconstruyendo el sentido cívico, cultivando el bipartidismo, fortaleciendo el “ethos democrático”, reviviendo el “poder constituyente”, liberando la fuerza del “agonismo”. Ni autónomos ni simplemente sectoriales, los actuales males democráticos constituyen el aspecto específicamente político de la crisis generalizada que afecta a todo nuestro orden social. Tienen su origen en los fundamentos mismos de este orden: en sus estructuras institucionales y su dinámica constitutiva. Sólo pueden entenderse en una visión crítica de la totalidad social, que muchos observadores identifican, no sin razón, con el neoliberalismo. Pero es importante situar el neoliberalismo como una variación del capitalismo: cualquier forma de capitalismo está sujeta a crisis políticas y es hostil a la democracia, porque alberga una contradicción que lo predispone a ellas.
Lejos de ser una anomalía, la crisis actual es la forma que adopta esta contradicción. Reducir el capitalismo a un sistema económico, y la crisis capitalista a disfunciones económicas, es omitir otras contradicciones y crisis que generan: cuando los imperativos económicos entran en conflicto con economías de fondo inexistentes, cuya buena salud es esencial para lograr la acumulación. Estas condiciones son múltiples. Pero la contradicción que puede considerarse como el origen de la actual crisis democrática —estrechamente entrelazada con otros impasses del sistema— concierne a los poderes públicos. Su mantenimiento es una condición para la acumulación continua de capital, pero el capital tiende a desestabilizar a las autoridades públicas de las que depende.
La acumulación es inconcebible sin un marco legal que proteja las empresas privadas y los intercambios de mercado. Depende en gran medida de las autoridades públicas para garantizar los derechos de propiedad, hacer cumplir los contratos y resolver disputas; reprimir rebeliones, mantener el orden y gestionar disensiones; apoyar los regímenes monetarios; tomar medidas para prevenir o gestionar crisis; finalmente, codificar y aplicar jerarquías de estatus, como las que distinguen a los ciudadanos de los “extranjeros”.
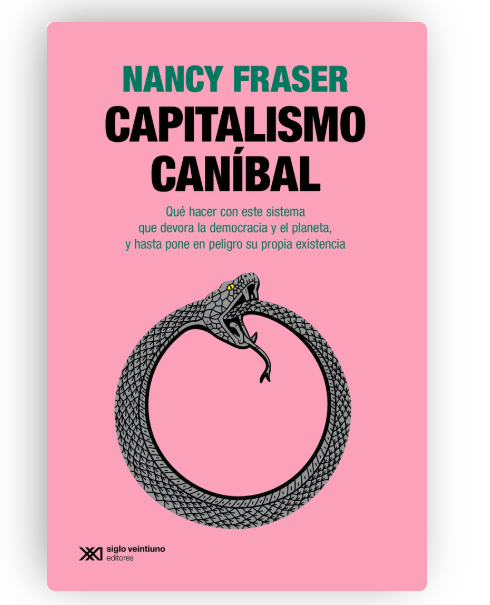
Estos son los sistemas legales que han creado espacios aparentemente despolitizados, dentro de los cuales los actores privados sirven a sus intereses “económicos” libres de cualquier interferencia “política”. Del mismo modo, fueron los Estados territoriales los que movilizaron la “fuerza legítima” para suprimir la resistencia a las expropiaciones (en particular las coloniales) a través de las cuales se crearon y mantuvieron las relaciones de propiedad capitalista. Una vez constituida así la economía capitalista, estos poderes políticos tomaron medidas para aumentar la capacidad del capital y así acumular ganancias. Construyeron y mantuvieron infraestructura, compensaron “fallas del mercado”, guiaron el desarrollo, impulsaron la reproducción social, mitigaron las crisis económicas y gestionaron las consecuencias políticas asociadas. El espacio más amplio en el que operan estos Estados se ha organizado para facilitar la circulación de capital: no sólo con la ayuda del poder militar, sino también gracias a mecanismos políticos transnacionales como el derecho internacional, los regímenes supranacionales y los acuerdos negociados entre grandes potencias que más o menos pacifican (aunque siempre en favor del capital) un espacio global visto a veces como en estado de naturaleza. Esencial para su funcionamiento, el poder político es una parte integral del orden social institucionalizado que es el capitalismo. Pero su permanencia está en constante tensión con el imperativo de la acumulación de capital. La causa debe buscarse en la topografía institucional específica del capitalismo, que separa lo “económico” de lo “político”. A cada uno se le asigna su propia esfera, con su aparato y modus operandi particulares. El poder de organizar la producción se privatiza y se confía al capital. La tarea de gobernar los órdenes “no económicos” —incluidos aquellos que proporcionan las condiciones externas de la acumulación— recae en el poder público, que es responsable de emplear los medios “políticos” de la ley. En el capitalismo, la economía es, por tanto, apolítica y la política, no económica.
Gobernanza sin gobierno
Una separación que, al someter vastos aspectos de la vida social a la “ley del mercado” (es decir, a las grandes empresas), nos priva de la capacidad de decidir colectivamente qué queremos producir y en qué cantidad, según qué principio energético y según qué modos de relaciones sociales. También nos priva de los medios para decidir sobre el uso del excedente social producido colectivamente, de la relación que queremos con la naturaleza y las generaciones futuras, de la organización del trabajo de reproducción social y su relación con la producción. Por tanto, por su propia estructura, el capitalismo es fundamentalmente antidemocrático.
Pero el capital, por naturaleza, intenta tener ambas cosas. Por un lado, vive a expensas de las autoridades públicas, aprovechándose de regímenes legales, fuerzas represivas, infraestructuras y organismos reguladores. Por otro lado, el atractivo del beneficio empuja con regularidad a ciertos segmentos de la clase capitalista a rebelarse contra el Estado, cuya inferioridad en relación con los mercados culpan y al que pretenden debilitar. En estos casos, cuando los intereses de corto plazo triunfan sobre la supervivencia en el largo plazo, el capital amenaza con destruir las mismas condiciones políticas de su existencia. Esta contradicción constituye una tendencia a las crisis que no se localiza dentro de la economía, sino en la frontera que separa y al mismo tiempo conecta la economía y la gobernanza. Inherente al capitalismo mismo, esta contradicción de “interregnos” empuja a todas las formas de sociedad capitalista a crisis políticas.
Aclaremos: no existe una sociedad capitalista en sí misma. El capitalismo sólo ha existido en modos o regímenes de acumulación históricamente situados. Y, lejos de darse de una vez por todas, la división constitutiva entre lo “económico” y lo “político” siempre puede ser cuestionada y modificada. Es especialmente en tiempos de crisis cuando la frontera cristaliza las luchas entre actores sociales, que a veces logran cambiar su ruta.
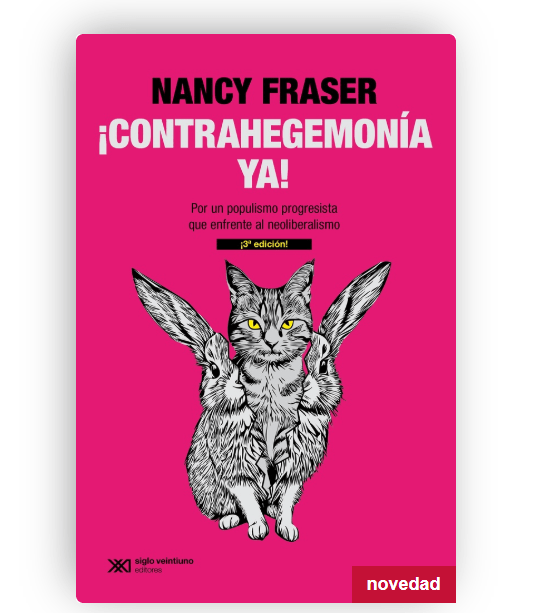
Así, durante el siglo XX, el capitalismo gestionado por el Estado, que sucedió al régimen de laisser-faire, utilizó el poder público para frenar la crisis. Sobre la base del sistema de control de capitales establecido en 1945 bajo la hegemonía estadounidense, mediante los acuerdos de Bretton Woods, los Estados, en términos generales, han disciplinado el capital por su propio bien. Han ampliado el campo de acción política al tiempo que lo domesticaban, a través de medidas que permiten la integración de capas potencialmente revolucionarias revalorizando su ciudadanía e involucrándolas en el sistema. Así se restableció la estabilidad durante varias décadas, pero el aumento de los salarios y la generalización de las ganancias de productividad en la industria manufacturera del centro alentaron al capital a desplegar nuevos esfuerzos para liberar al mercado de la regulación política. Al mismo tiempo, una nueva izquierda denunció a nivel global las opresiones, exclusiones y depredaciones sobre las que descansaba toda la estructura. Siguió una larga crisis, durante la cual este sistema fue discretamente suplantado por el actual régimen de capitalismo financiarizado.
Este último reformuló la relación una vez más. Los bancos centrales y las instituciones financieras globales han reemplazado a los Estados en su papel de árbitros de una economía cada vez más globalizada. Son ellos quienes ahora establecen la mayoría de las reglas principales que rigen las relaciones entre trabajo y capital, entre ciudadanos y Estados, entre centro y periferia y, fundamentalmente, entre deudores y acreedores. El régimen anterior había permitido a los Estados subordinar los intereses de corto plazo de la empresa privada al objetivo de largo plazo de una acumulación sostenida. Por el contrario, el régimen actual permite que el capital financiero limite a los Estados y a los ciudadanos en interés inmediato de los inversores privados. Doble golpe: por un lado, las instituciones estatales que estaban (algo) atentas a los ciudadanos son cada vez menos capaces de responder a sus necesidades; por el otro, los bancos centrales y las instituciones financieras globales son “políticamente independientes”: libres para actuar en beneficio de inversores y acreedores. El capitalismo financiero es la era de la “gobernanza sin gobierno”, la era de la dominación sin la hoja de parra del consentimiento. El principal efecto de esto fue vaciar el poder estatal en todos los niveles. Cuestiones que antes se consideraban de acción política democrática ahora son “áreas reservadas” confiadas a los mercados. Los auxiliares del capital no dudan en atacar el poder de los Estados o de las fuerzas políticas que podrían desafiarlo, por ejemplo, cancelando elecciones o referendos que rechazan la austeridad, como en Grecia en 2015. El famoso “déficit democrático” es en realidad parte integral de la crisis generalizada del capitalismo financiero. Y como toda crisis generalizada, tiene una dimensión hegemónica.
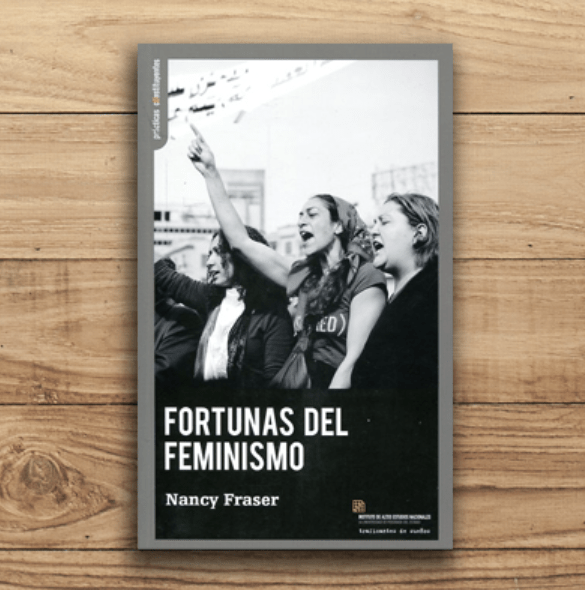
Ningún cuello de botella en los circuitos de acumulación, ningún bloqueo en el sistema de gobierno merece el término “crisis” en sentido literal. Sólo cuando los miembros de la sociedad perciben que las serias dificultades que encuentran surgen, no a pesar del orden establecido, sino debido a él, cuando una masa crítica decide que el orden puede y debe ser transformado mediante la acción colectiva, es cuando se llega a un punto muerto objetivo. Sólo entonces, si se le da una voz subjetiva, se puede hablar de crisis en el sentido de un “importante giro histórico” que exige tomar una decisión.
Esta es la situación hoy. Las disfunciones políticas del capitalismo financiero ya no son simplemente objetivas: han encontrado un correlato subjetivo. En muchas partes del mundo, los populistas de derecha han logrado atraer a los votantes mayoritarios de la clase trabajadora prometiendo “recuperar” sus países del capital global, los inmigrantes “invasores” y las minorías étnicas o religiosas. Su contraparte de izquierda ha logrado avances significativos en la sociedad civil al hacer campaña a favor del “99%” y contra un sistema amañado que favorece a la “clase multimillonaria”.
El surgimiento de esta doble ola populista marcó un gran trastorno. Socavada la ilusión del sentido común neoliberal, el campo de la reflexión política se ha ampliado. Hemos entrado en una nueva fase: de un simple agregado de impasses sistémicos, hemos pasado a una verdadera crisis de hegemonía, impulsada por un conflicto abierto en la actual frontera entre economía y gobernanza. Por tanto, la idea de que la planificación es muy inferior a los mercados competitivos ya no es evidente. Esta tendencia cobró impulso con la pandemia de Covid19, que demostró la necesidad del poder público. Si viviéramos en un mundo racional, el neoliberalismo no sería más que un recuerdo.

Un barniz emancipador
Pero vivimos en un mundo capitalista, por definición corrompido por lo irracional. Por lo tanto, no se puede esperar que la crisis actual se resuelva rápida o suavemente. Los populistas de derecha no tienen soluciones que ofrecer a los problemas de sus seguidores. Puestos en primer plano, son los testaferros de quienes crearon estos problemas y quienes los respaldan. Lo cual puede durar, siempre y cuando nadie descorra el telón para revelar el engaño. Y esto es precisamente lo que la oposición progresista no ha logrado hacer. Lejos de desenmascarar a los poderes detrás de la cortina, las corrientes dominantes de “resistencia” llevan mucho tiempo comprometidas con ellos. En Estados Unidos, por ejemplo, este es el caso de las alas liberal-meritocráticas de los movimientos sociales que defienden el feminismo, el antirracismo, los derechos de la comunidad LGBTQ+ y la ecología. Bajo la hegemonía liberal, fueron durante años actores secundarios en un bloque neoliberal progresista que también incluía ramas “visionarias” del capital global —IT, finanzas, medios de comunicación, entretenimiento.
Por lo tanto, los progresistas también sirvieron como testaferros, pero de otra manera: poniendo un barniz de carisma emancipador sobre la economía política depredadora del neoliberalismo. Esta alianza antinatural ha asociado con tanto éxito el feminismo, el antirracismo, etc., con el neoliberalismo que mucha gente acabará rechazando el primero junto con el segundo. Por eso el principal beneficiario, al menos hasta ahora, ha sido el populismo reaccionario de derecha. Falsa pelea entre dos bandas de títeres, uno retrógrado, el otro progresista, y detrás de la cortina, los poderosos prosperan.
Aun así, crisis como ésta representan momentos decisivos en los que la posibilidad de actuar sobre la forma misma de vida social está al alcance de la mano. Surge entonces una pregunta: ¿quién guiará el proceso de transformación social, en interés de quién y con qué fines? Este proceso se ha llevado a cabo varias veces en el pasado y ha beneficiado principalmente al capital. ¿Volverá a suceder? Si nos atenemos a las lecciones morales, ignorando felizmente las preocupaciones de los “deplorables”, como los llamó la señora Hillary Clinton en 2016, sin reconocer sus agravios legítimos (por muy equivocados que puedan estar), nos estamos perdiendo la lucha por la paz, la construcción de una contrahegemonía. Lo que nos desafía a identificar al verdadero culpable y desmantelar el orden disfuncional y antidemocrático que es el capitalismo.///






Replica a Las víctimas del narcopatriarcado – VayainaMag Cancelar la respuesta